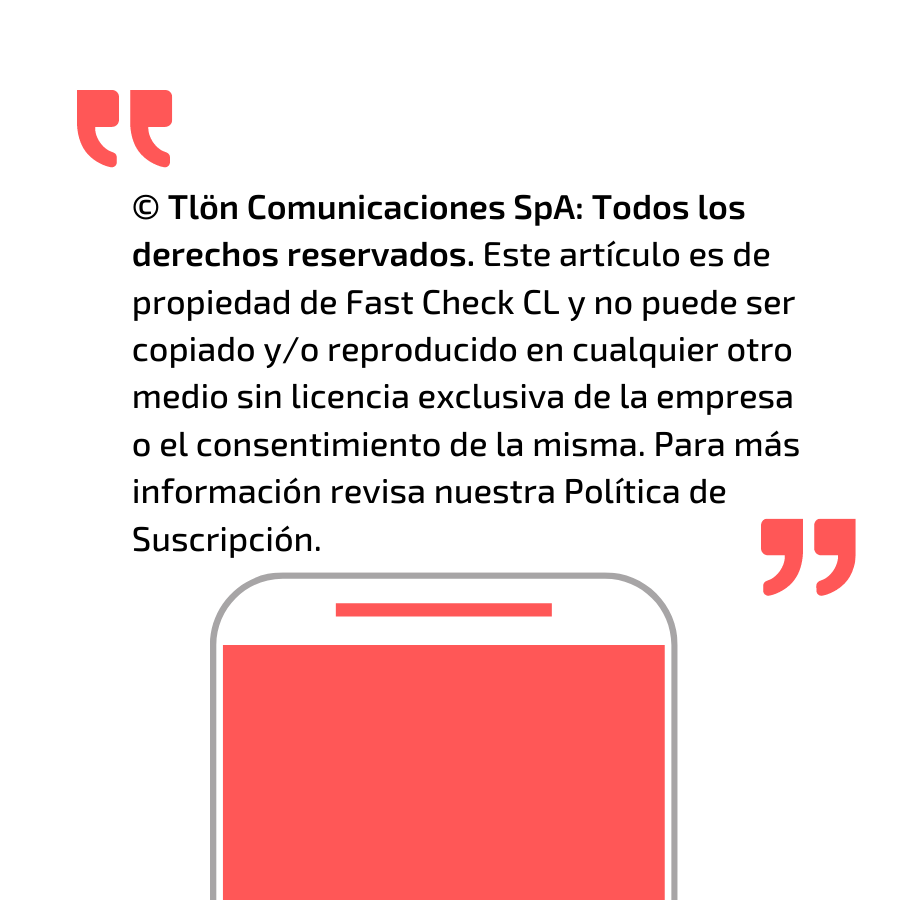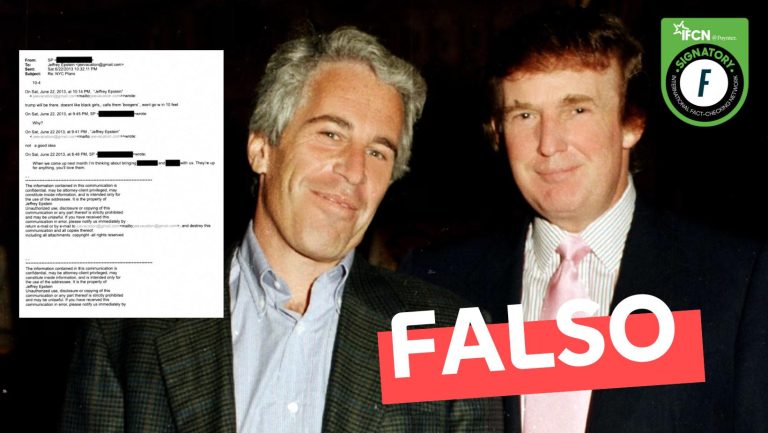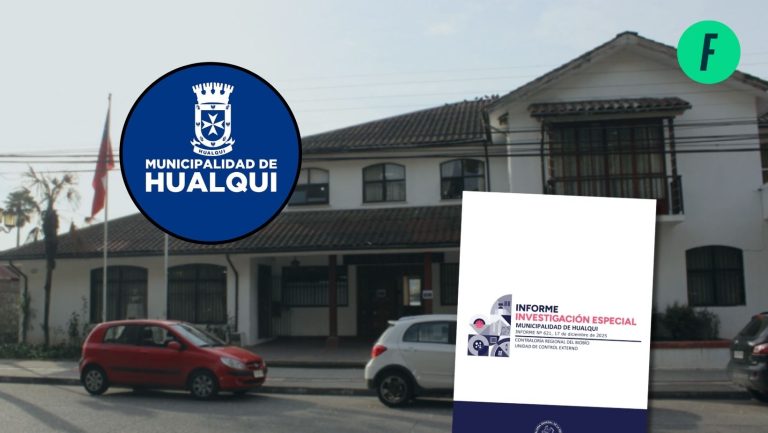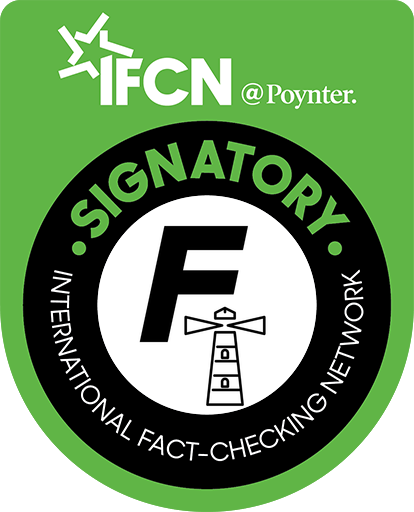En su oficina, donde las lámparas erguidas iluminan los asientos apilados a su alrededor, Kathya Araujo nos recibe. Socióloga e investigadora de amplia trayectoria, ha centrado su trabajo en comprender las transformaciones culturales, políticas y sociales que atraviesan Chile.
Reciente autora del libro «El Circuito del Desapego» (Pólvora Editorial), Araujo analiza cuatro aspectos que, a su juicio, son los que atraviesa a Chile: la desmesura, el desencanto, las irritaciones y el el desapego.
La Doctora en Estudios Americanos y directora del Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder, dice: «La irritación y la desconfianza no es solo con las instituciones, sino con tu vecino, con los otros».
Kathya Araujo: “El consumo se convirtió en un elemento de estatus social”
— ¿Puede entenderse el desapego como una consecuencia de la frustración?
Lo que pasa es que el libro trata de explicar que estamos en un circuito que le he nombrado el circuito del desapego. Y los circuitos tienen diferentes componentes, y yo propongo que hay cuatro grandes que constituyen este circuito. El primero es la desmesura. El segundo es el desencanto, el tercero son las irritaciones y el último es el desapego. Fueron ocurriendo secuencialmente, pero al mismo tiempo coexisten.
Entonces sí, hay algo ligado al desencanto, a la desilusión por las promesas que se hicieron, a lo que ese desencanto ha producido y cómo eso ha aportado, por supuesto, a la distancia. El desencanto tanto con las promesas de que íbamos a ser iguales, las promesas de autonomía, las muchas promesas que nos hicieron, pero también las propias promesas del neoliberalismo, que todos seríamos propietarios, que la vida sería mucho mejor. Hay, además, exigencias desmesuradas que van desde tener muchos trabajos para poder cumplir con ser como sujetos sociales que son reconocidos como tales.
— Para validarse socialmente.
Porque el consumo se convirtió en un elemento de estatus social, pero también las exigencias desmesuradas y las dificultades con el tiempo, que está completamente tomado.
El libro recoge muchos trabajos que había hecho antes, pero trata de elaborar una tesis general de en dónde estamos y qué nos caracteriza. Hoy, para entender Chile, es esta dimensión de todos estos elementos, pero ligados en este circuito que ha conducido a este desapego, por la idea de la sociedad en su conjunto, siendo no solo social, sino también político.
— ¿Y dónde estamos actualmente?
Estamos en este momento, con estos cuatro componentes. Tenemos una sociedad muy irritada. No es solo el crimen organizado y la delincuencia, sino también nuestras relaciones ordinarias. Tenemos irritadas las relaciones con los vecinos, las relaciones con los desconocidos en la calle, entre profesores y estudiantes. Es una sociedad a mucha distancia de las instituciones.
En el libro discuto que el desapego es una distancia a la idea de la política o la idea de la sociedad en su conjunto, pero que no toma una sola forma, tiene diferentes fórmulas.
— ¿Cuán profundo es ese desapego?
Identifico distintos tipos de desapego. Hay uno que he llamado refugio, es decir, que realmente no estás concernido. Se desapegan buscando nuevos comienzos. Hay otros que en realidad se mantienen y desarrollan una adherencia aparente a la sociedad. Otros, en una construcción de multiuniversos alternativos, que son contenciosos, es decir, que realmente sí son para crear momentos que disputan el orden normativo que nos hemos dado como sociedad.
Vivimos en sociedades archipiélagas, pero algunos lo hacen para refugiarse de las exigencias del mundo social. Para otros no, para otros quisieran comenzar con una nueva vida más alternativa, en el sur del país. Lo que se está afectando es la idea de lo común.
— Antes existía una predominancia de clubes de boxeo en los barrios, juntas de vecinos, las que se vieron afectadas cuando irrumpe con fuerza el mercado ¿En qué momento se agudizó esa disolución de cuerpos intermedios?
Lo más preocupante es que las instituciones son las que han perdido peso, instituciones que funcionaban también como elementos de mediación. Cuando uno ve el problema de la confianza, tiene relación con una distancia de las personas respecto a las instituciones. Estamos hablando de todo tipo de institución, como la escuela, la policía, el Congreso, los bomberos. Eso se ha debilitado mucho y, como tú le llamas, los cuerpos intermedios se debilitaron ya desde los años 90 porque dejaron de tener apoyo. Ahí también hubo decisión para dejar de apoyar estos grupos, pero en términos más societales.
Otra razón es que el tiempo para la sociedad está menos presente, cuesta mucho más participar. La irritación y la desconfianza no es solo con las instituciones, sino con tu vecino, con los otros. Entonces la gente a veces no quiere participar porque piensa que va a ser solamente un rollo, lleno de problemas.
— Y en momentos en los que hay procesos electorales, como los constitucionales, ¿no permitieron mejorar la confluencia de los colectivos, de las personas?
Lo que ocurrió es que con los resultados de esos procesos, lo que aumentó fue el desencanto, porque el 2019 (estallido social) no es algo que emergiera de la nada, venía de muchos años antes. Una de las cosas que despertó, sobre todo para los sectores populares o las clases medias menos pudientes, fue la ilusión de que las cosas cambiarían para ellos. Lo que encuentro en mis trabajos, después del 2019, es este sentimiento de decepción, que reafirma que no se pueda confiar en la política.
La política ya venía en declive, y tuvo una gran oportunidad, pero el fracaso no fue solo en lo constitucional, sino en general, en el manejo de lo que fue el estallido. Es una especie de decepción de lo colectivo. A pesar de eso, yo no diría que es algo permanente, pues es un efecto de cansancio, que no quiere decir que haya desaparecido, o que las expectativas de cambio hayan desaparecido.
“Aquí no hay polarización social”
— ¿Cómo la polarización puede ser un fenómeno que converse con una sociedad de archipiélagos?
Insisto en que, y he escrito recientemente sobre esto, que aquí no hay polarización social. Tú puedes tener tu opinión. La política se está construyendo con un discurso de polarización, una escenificación o interpretaciones de las posiciones que hay, que tampoco creo que sean tan extremas. Es la política la que produce un discurso de polarización.
Electoralmente es muy importante producir esa polarización para un grupo de actores, especialmente —creo— los actores de derecha, estas derechas más radicales, para producir una votación. Estamos en un momento en que la política está intentando producir algo en la sociedad que no existe, pero no podemos dejar que la política haga de nuestra vida social todavía más difícil de la que ya es.
— Lo que subyace de su libro, El Circuito del Desapego, es que “hemos perdido las coordenadas que nos organizaban antes”… ¿Esas coordenadas desaparecieron o fueron reemplazadas por otras?
Están en transformación. Toda vida social requiere códigos, requiere reglas, requiere —por ejemplo— coordenadas para ordenar la manera en que yo me relaciono contigo, en cómo va a desplegarse. Todas esas cosas son fórmulas que organizan la vida social, porque si no sería imposible.
— Con el desapego y la gente que deja de creer, aparecen figuras asimiladas como autoritarias, como el caso de Bukele, ¿qué pasa allí?
Diferenciaría cuando digo que la gente quiere creer. La gente quiere creer que las cosas se van a resolver, porque es muy difícil vivir todo el tiempo en incertidumbre. Quiere creer en algo que finalmente resuelva esta cuestión, y esa es una vulnerabilidad muy grande que todos tenemos: esta disposición a creer en momentos de alta incertidumbre nos vuelve muy vulnerables a cualquiera que quiera hacer uso de eso.
Está el deseo de creer que habrá algo que lo pueda resolver y, además, una creencia —muy importante en Chile— de que solo se es eficiente siendo autoritario. Bukele jugó la carta de que la única forma de ser eficiente es ser autoritario y construyó su imagen en esa lógica. Las personas no quieren que sean autoritarios con ellas, pero están convencidas que para que las cosas funcionen hay que ser autoritarias. Y esa es la paradoja en la que vivimos.